Vladimiro Rivas Iturralde

Vladimiro Rivas Iturralde es un escritor, narrador, ensayista, crítico de ópera y catedrático universitario ecuatoriano – mexicano, nacido en Latacunga en 1944. En los años sesenta dirigió en Quito la revista literaria Ágora. Hizo crítica de cine en el diario y dirigió teatro. Llegó en 1973 a México con una beca de la Comunidad Latinoamericana de Escritores. Ha colaborado en revistas como Letras del Ecuador, Zona Franca, Hispamérica , Vuelta, Letras libres, Revista Universidad de México, Fuentes humanísticas, Tema y variaciones de literatura, Pauta, Pro Ópera, Mundo Diners, entre otras. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, de la Ciudad de México desde su fundación en 1974. Obtuvo el Premio a la Docencia en 2000 y la Maestría en Letras Iberoamericanas por la UNAM, con una tesis sobre la poesía de César Dávila Andrade, que luego se publicó como ensayo en 2008. Algunos de sus libros más destacados son : El legado del tigre, 1997, nueva versión, revisada: 2012; La caída y la noche 2000, con tres ediciones más: 2001, 2010 y 2011, en 2019 se publicaron sus Relatos reunidos. Ha publicado en México y Ecuador antologías de cuento y poesía ecuatorianos. Es muy celebrada su antología Cuento ecuatoriano contemporáneo, México, UNAM, 2001; Quito, Paradiso, 2002, traducida de inmediato al inglés como Contemporary Ecuadorian Short Stories, 2002 y ha dedicado ensayos a escritores mexicanos como Octavio Paz, José Revueltas, Francisco Tario, Juan Vicente Melo o Eduardo Lizalde.
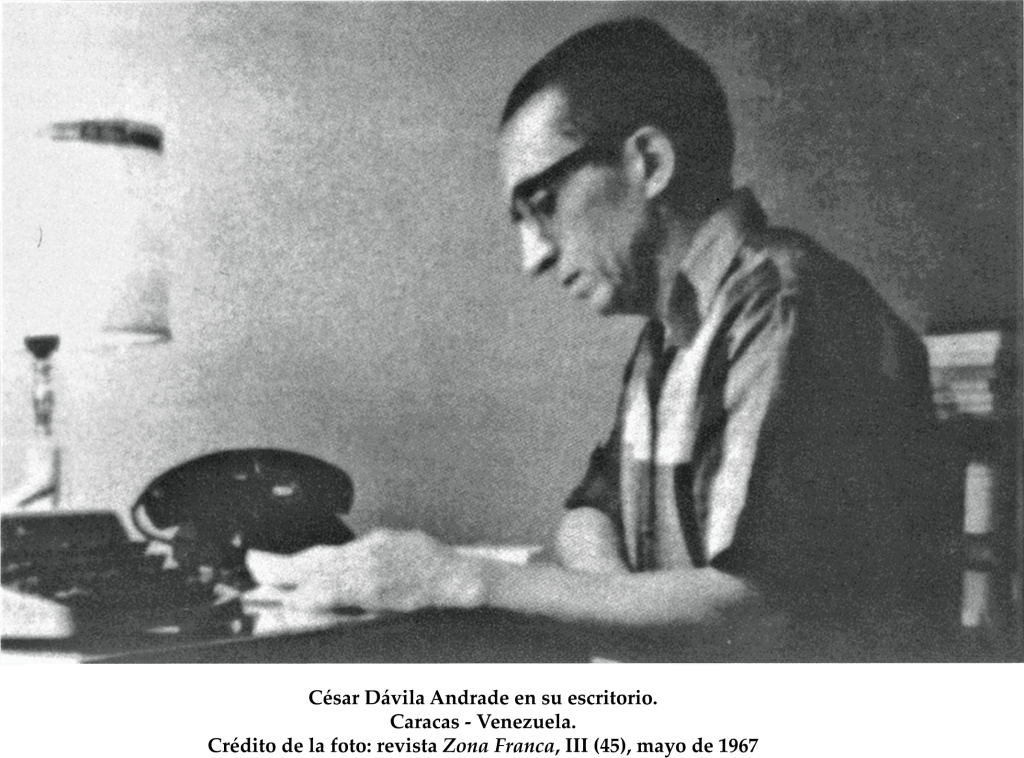
“Catedral salvaje”: El poema, piedra sacrifical del poeta
Para darse una idea de la importancia histórica de este poema en la literatura hispanoamericana conviene considerar el año en que fue publicado, particularmente en relación con “Alturas de Macchu Picchu” (Canto general, 1950) de Pablo Neruda, poema con el que podemos emparentarlo y que ha adquirido, por su difusión e influencia, el estatuto de definidor, de fundador de la poesía telúrica americana moderna. “Alturas de Macchu Picchu” y “Catedral salvaje” son prácticamente contemporáneos entre sí. En la cronología nerudiana elaborada por Hernán Loyola para la Poesía Completa del Círculo de Lectores encontraremos que, antes de que apareciese en el Canto general, “Alturas de Macchu Picchu” se había publicado en 1948 en la colección Archivo de la Palabra de la editorial Iberoamérica de Santiago de Chile, como folleto que acompañaba a los discos de 78 r.p.m. con la voz del autor. En el mismo año, la librería Neira de Santiago publicó el poema en edición de 500 ejemplares exclusiva para suscriptores. Es entonces más probable que Dávila Andrade haya conocido el poema nerudiano en la versión chilena de 1948 que en la mexicana de 1950.
Pero no adelantemos vísperas con la hipótesis de una real influencia de Neruda sobre Dávila. Aunque tal influencia es posible, el espíritu de “Catedral salvaje” ya está presente en “Espacio, me has vencido”, su poema de 1946, que es un canto al espacio (Sudamérica es, para este poeta, más espacio que tiempo; más geografía que historia, y el espacio es concebido como devorador del hombre). Así pues, la publicación de “Catedral Salvaje” sucede en un año a la del poema de Neruda y sólo su insuficiente difusión impidió que adquiriera un reconocimiento análogo al que con justicia se ha ganado “Alturas de Macchu Picchu”.
Dice la segunda estrofa del poema nerudiano:
Alguien que me esperó entre los violines
encontró un mundo como una torre enterrada
hundiendo su espiral más abajo de todas
las hojas de color de ronco azufre:
más abajo, en el oro de la geología,
como una espada envuelta en meteoros,
hundí la mano turbulenta y dulce
en lo más genital de lo terrestre.
Pero, mientras en «Alturas de Machu Picchu» el camino del poeta hacia «lo más genital de lo terrestre» era eso, un camino, un proceso, anticipado por una espera «entre los violines», en “Catedral salvaje” es brusca iluminación y deslumbramiento, consagración del instante. Comparo los inicios de los dos poemas, sólo para entender mejor el poema que me ocupa. “Alturas de Machu Picchu” comienza así:
Del aire al aire, como una red vacía,
iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo,
Y “Catedral salvaje”:
¡Y vi toda la tierra de Tomebamba, florecida!
¡Sibambe, con sus hoces de azufre, cortando antorchas en la altura!
En el primero es evidente la presencia del tiempo, que se mide en el ritmo del caminar («iba yo entre las calles y la atmósfera»), en llegadas y despedidas. En el segundo estamos afuera del tiempo o, más bien, en un solo tiempo: el fulgor del instante: el verso inicial resume, de entrada, la visión exaltada y apocalíptica que el poeta ecuatoriano tiene de la tierra. Así como lo descrito en el Apocalipsis es contemporáneo de lo narrado en el Génesis, el nacimiento del mundo coincide en Dávila Andrade con su visión apocalíptica. El mundo se está formando en cada verso, y esa formación coincide con su destrucción, su autodevoración. San Juan contó sus revelaciones diciendo «Y vi siete candelabros de oro…», «Vi que un trono estaba erigido en el cielo…», «Y vi un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete sellos…», «Y vi el cordero…», «Y vi siete ángeles con siete trompetas…», «Y vi un caballo blanco…», etc. Se trata de visiones proféticas. Las de Dávila Andrade son visiones poéticas que recrean el nacimiento del mundo y que no se pueden compartir sino con una mezcla de admiración y de pasmo, ese miedo de los primitivos a los elementos.
El presente en el poema no llega por el dictado de la palabra divina: es un presente que se conquista. Empieza el poema con el apocalíptico pretérito del verbo ver:
¡Y vi toda la tierra de Tomebamba, florecida!
El tránsito al presente perpetuo en que se instalan las acciones y descripciones del poema entero está marcado por el copretérito:
¡Todo ardía bajo los despedazados cálices del Sol!
Se instala de nuevo en el presente:
Abajo, veo una delgada vicuña mordisquear tus hojas frías (v. 28).
Hace un breve paréntesis en pretérito entre los versos 70-82 (que constituyen, por cierto, la única alusión a la Historia en el poema) y luego regresa al presente de las visiones, de las iluminaciones, presente perpetuo que hace al poema virtualmente inacabable. Como el poema está atravesado por un ansia de absoluto, la escritura mística de Dávila Andrade tiene un alto componente de angustia: la angustia de lo aún no nombrado, razón por la cual la búsqueda de la totalidad se resuelve en una catarata de enumeraciones.
Escribió Valéry que el poema no es sino el desarrollo de una exclamación. “Catedral salvaje” es precisamente el desarrollo de la exclamación inicial. Pero, como opina Guillermo Sucre,
esta visión exaltante de la tierra no se resuelve en la consabida enumeración de los ‘dones’ del trópico, sino que adquiere el movimiento de un ritual espacial lleno de furor y, a la vez, de reverencia […] La interjección, que había sido relegada después del exceso de una poesía romántica, recupera, en Dávila Andrade, el tono, como en Claudel o en Saint-John Perse, del gran recitativo: un lenguaje coral. Pero el recitativo suyo es el de un ser poseso, arrebatado, que hace del drama de una raza no sólo una instancia histórica sino también cósmica. “Catedral salvaje” es un poema sacrificial y a un tiempo purificador […] La resurrección de que se habla al final de este poema tiene un carácter simultáneamente religioso y poético: la transmutación de un yo individual en un yo colectivo»1.
La idea de la exclamación como fundamento del poema nos conduce al delicado tema del yo enunciador lírico. Quien exclama es el poeta, el emisor del poema, el canal encargado de comunicar lo intratextual con lo extratextual. Aparecen entonces dos concepciones del poema lírico: primera, el poema como manifestación de la intimidad, de la emoción, del estado de ánimo del poeta; segunda, el poema como experiencia dramática, como máscara. Pedro Salinas, siguiendo a John Crowe Ransom, sostiene que el poema constituye una experiencia dramática: el poeta, como el actor, se pone, por decirlo así, una máscara, se endosa un disfraz, que es el lenguaje poético2. Helena Beristáin defiende la primera concepción, según la cual el poema es ante todo la manifestación verbal de la intimidad, la emoción, los estados de ánimo de un poeta. Esto me parece secundario. Hay incontables poemas a la patria, a la madre o a la amada, en los cuales el autor se derrite de emoción amorosa. Sin embargo, esos presuntos poemas casi siempre nos dejan indiferentes a los lectores. Poéticamente, literariamente, no ocurre nada en ellos. Y digo “ocurre” también en el sentido narrativo y teatral del término. La intensidad de la emoción no garantiza una conquista poética. Por ello me parece más acertada la concepción de Salinas. La primera no es sino una variante de la función expresiva del lenguaje. No nos dice mucho de la especificidad de la poesía. No se sitúa a suficiente distancia del sujeto de la emoción. Por eso creo que el poema es ante todo una invención verbal, una construcción –y en tal sentido un símbolo: un disfraz y una máscara- y una ficción. El poeta lírico no expresa sus emociones a secas, sino que se sirve de ficciones poéticas, de construcciones simbólicas que expresan su intimidad y la hacen objetiva. Antonio Machado, por ejemplo, recrea o inventa –es lo mismo en este caso- los vastos campos de Castilla, los atardeceres, las fuentes de los íntimos parques para expresar su mundo interior. Borges requiere de toda una parafernalia simbólica para expresar el suyo y hacer objetivas sus emociones: los íntimos patios y calles de Buenos Aires, los laberintos, la ceguera, el otro yo, los otros poetas, el tiempo. Villaurrutia tiene su mundo fantasmal de espejos, de calles desiertas, de tumbas y símbolos de muerte. Carrera Andrade vierte su intimidad a través de un mundo objetual de paisajes, viñetas y cosas pequeñas invadidas por la luz. Aun en los poetas clásicos del Siglo de oro español podemos advertir este enmascaramiento del poeta en lo ficcional: Garcilaso, con sus aguas cristalinas, delicados pastores que se lamentan por amores perdidos. Góngora, con sus fábulas mitológicas y peregrinos errantes. Todos ellos, y muchos más, son inventores de mundos poéticos, arquitectos, constructores de “cosas” poéticas (de ahí la objetividad a que me refiero).
Por otra parte, puede desprenderse toda una teoría acerca de la identidad del poeta a partir de una carta de John Keats3 en la que afirma que el Poeta es la menos poética de las criaturas porque carece de Identidad, condición que lo obliga a buscarse una, y ocupar algún otro cuerpo, el del cuerpo cantado en el poema: la luna, el sol, el mar, los hombres y las mujeres. De este modo, su “Oda a un ruiseñor”, por ejemplo, es la búsqueda apasionada, dramática e imposible de una usurpación: la voz del pájaro por la voz del poeta. El mismo poeta nos recuerda que tal usurpación sólo es posible por un embuste de la fantasía y por un corto tiempo, el tiempo del poema o, más exactamente, el tiempo de lectura del poema.
En el caso de “Catedral salvaje”, la intimidad del poeta se objetiviza y se vierte por el lenguaje, que refleja la visión geológica, imaginativa, casi mística, de un trópico atravesado por la cordillera de los Andes. Se trata de un poema donde la exaltación del poeta no sólo hace más plástica la visión, sino que permite que la identidad del poeta parezca fundirse con ella.
¿Qué significa la autoinmolación del poeta en el poema? Significa, no sólo ceder la palabra a la Palabra -acto sacrificial- sino, en el caso de Dávila Andrade, dejarse destruir por la visión; enceguecer, como los místicos, después de haber visto. Pero el acto de ceder la palabra a la Palabra -el poeta a la Poesía y la Naturaleza- sólo puede ser sacrificial cuando queda abolida la posibilidad de hablar en primera persona, cosa que en “Catedral salvaje” no ocurre en forma manifiesta.
Aunque el yo está siempre presente responsabilizándose de sus visiones, éstas son tan poderosas, que el yo del poeta queda reducido al papel de mero cronista de sus visiones, papel que también le confiere el carácter sacrificial que he invocado. Ahora bien, si el yo poético es de por sí conflictivo, de no fácil elucidación en cualquier poema, con mayor razón lo será en un poema de índole visionaria como “Catedral salvaje”, donde el yo es creador, receptor, agente y víctima de las visiones. «Nosotros, los sudamericanos», escribió Dávila Andrade, «no somos únicamente habitantes de una tierra, sino sus poseídos y embrujados, pero al mismo tiempo sus intérpretes y -por la paz- sus poseedores»4. En suma, tres son las acciones del poeta en “Catedral salvaje”: ver (y enumerar lo que ve), morir y resucitar en el poema, en el altar de la catedral, el lugar de las ofrendas. Todo lo demás es ya dominio absoluto de la visión sobre el poeta, omnipresencia de la tierra sacralizada, ceguera del vidente.
No sólo el poeta sino cada criatura hace ofrendas al Creador:
¡El cóndor y la moscarda mínima ofrecen diariamente
sus huevos grises y sus cenizas voladoras al Altísimo!
¡Quebrantan, roen, lamen y esmaltan el cadáver del amo,
las alimañas, las flores sedientas, las corolas carnívoras,
las mariposas vagabundas, las orquídeas de la fornicación!
(vs. 271-275)
Se trata de un Amo que también se inmola (se disuelve) en la Naturaleza para nutrir y ser nutrido: un canibalismo universal: todos comen de todos y ese alimento es consagrado en una catedral, a la vez salvaje y sagrada (sacrificio y sagrado se encuentran semánticamente a través de la palabra latina sacer: consagrar, dedicar a una divinidad).
He inventariado en el poema más de veinte acciones alusivas a la devoración: mordisquear, morder, comer, devorar, masticar, ofrecer viandas, tragar, roer, lamer, adobar, etc. Todas las criaturas se ofrecen en sacrificio para ser devoradas por otras: todas se nutren de todas en esta catedral a la que el poeta llama «Horno salvaje de todas las especies» (v. 303):
¡Sobre la piedra ardiente, trasmútalos, Horno Salvaje,
en tu infinita borrachera seca, que mata y glorifica! (vs. 314-315)
Esta catedral salvaje, la naturaleza toda, es un horno donde se cuecen todas las especies para ser devoradas por otras. Porque no sólo perecen. En la devoración universal hay un ritual de sacrificio: siempre muere un ser para que otro viva. Enfocada esta devoración desde la hospitalidad religiosa, se convierte en un misterio: el de la transubstanciación («trasmútalos, Horno Salvaje»). Por ello todas las imágenes del poema aparecen representadas en acción dentro de un marco sacro: la idea y la imagen de la catedral, edificio supremo del rito religioso. No es aventurado afirmar que quien preside esta marcha de las criaturas hacia la muerte y la resurrección es el propio poeta, devorado simbólicamente por el poema, inmolado simbólicamente en él y resucitado en él. “Catedral salvaje” es un himno, un canto solemne y, como la plegaria, un acto de comunión con el universo.
Es un gran poema neobarroco: parece tener horror al vacío: todo es en él presencia que se devora a sí misma. Las exclamaciones se suceden incansables, en una serie de variaciones. Dávila Andrade talla figuras en la piedra de la lengua; paciente orfebre, engasta imágenes poderosas en una catedral verbal edificada a los Andes y el trópico ecuatorianos. Tal es la aparente materia del poema. Pero en el fondo hay otro sacrificio: la renuncia a lo cotidiano para asistir a la Creación del mundo, a lo universal. De ahí que sea justa la observación de Diego Araujo en el sentido de que César Dávila Andrade se sustrajo del tiempo para buscar en el espacio su lugar de exilio5. Las dimensiones temporales, históricas, no existen en su poema. Sólo hay una breve alusión a la llegada de los conquistadores, entre los versos 70 y 82. La relación de Dávila Andrade con el espacio es ambigua: el espacio absoluto fue para él a la vez una inspiración y una liberación, por una parte, así como un abismo y un laberinto (una selva de presencias) por otra: de ahí esa mezcla de culto reverencial y de espanto.
El procedimiento es enumerativo: las visiones se suceden caudalosamente, por yuxtaposición; la enumeración es caótica; el ritmo, impetuoso, vehemente y torrencial; las imágenes, alucinantes, poderosas e insólitas, propias de un visionario; el verso -casi versículo-, extenso, de amplia respiración; la impresión general, cataclísmica.
Leer “Catedral salvaje” es asistir a un prodigioso espectáculo de la Naturaleza -al parto del mundo-, a un volcán en erupción, como si las cadenas que sujetaban al lenguaje en su contención y equilibrio se rompiesen y diesen lugar a un incontenible desencadenamiento de palabras que van forjando, en su estrépito, en su caída, una catedral poética. Es, en suma, acercarse a la intransigencia de lo salvaje, a la visión original de lo primigenio y único. Cada verso estalla como escape de magma por el cráter de un volcán. Al enfriarse rápidamente, la lava no se solidifica en la forma “clásica” de la roca eruptiva, sino que adopta una forma vítrea sin cristalizar. Semejante a esta estructura vítrea del mundo natural es la catedral salvaje que se configura en este poema. La naturaleza volcánica del paisaje descrito por Dávila Andrade da lugar a un ritmo impetuoso, vehemente: “Mi vehemencia me despuebla de toda igualdad!» (v. 62) escribe, para subrayar esta incontinencia, este furor báquico de las palabras.
Aunque prácticamente cada uno de los 353 versos del poema constituye una exclamación, lo rescatan de la grandilocuencia y de la monotonía la vitalidad de las descripciones y su gran fuerza imaginativa. Cada verso tiene vida propia: constituye una acción completa, con un sujeto inesperado, distinto del anterior y del que sigue, con un verbo nuevo y novedoso, casi siempre sonoro y restallante: el mundo está naciendo en cada verso. Y por otro, la insólita fuerza, originalidad y belleza de las metáforas:
¡Todo ardía bajo los despedazados cálices del sol! (v. 7)
¡La uña del comején tiene la fosa en que se hospeda la basílica! (v. 31)
¡Los truenos saltan sobre una inmensa pata de candelabro! (v. 48)
¡El rayo deshojado lame la arteria rota del discóbolo! (v. 105)
¡La oscuridad revienta como un odre de vísceras e imanes! (v. 334)
Es una suntuosidad verbal llena de tensión, plutonismo y misticismo que, según Lezama, caracterizan al barroco americano6. Parece, de entrada, difícil conjuntar lo volcánico con lo místico. Sin embargo, en Dávila Andrade los dos términos coexisten en virtud de su misticismo panteísta. Lo que el poeta ve no son imágenes del más allá, visiones celestiales, como las de San Juan en Patmos, sino la tierra misma, acaso una tierra divinizada, transfigurada por una poderosa fantasía poética. Más adelante, esta tierra transfigurada se irá disolviendo, irá convirtiéndose en un hueco, un vacío, ese “Vacío boquiabierto” del que hablará en uno de sus últimos poemas. En otras palabras, esa totalidad terrestre, ese Todo tan cargado de presencias se irá vaciando progresivamente en una poesía cada vez más austera y escueta, hasta convertirse en un cero, en un gran Hueco, un Gran Todo en Polvo. El salto que Dávila Andrade da es, en suma, del materialismo (un materialismo sui generis, el de la materia divinizada) al nihilismo (detrás de la materia no hay nada, sólo un cero, un vacío boquiabierto).
Hay algo muy primitivo en Dávila Andrade: ese culto (y temor) por las fuerzas desencadenadas de la naturaleza a las que acaba divinizando, y al divinizarlas, entra en estados frenéticos. En virtud de ese frenesí y esa tensión, no hay aquí pura retórica, hipertrofia del lenguaje, grandilocuencia ni verbalismo decorativo. Como en toda gran pieza barroca, lo que hay es horror al vacío: todo es ansiedad por colmar el espacio físico, todo es presencia que se entredevora o se autoconsume. Es el canibalismo de la Naturaleza que se traduce en un canibalismo de las palabras: toda imagen poética parece aniquilar a la precedente. Al margen del tiempo, Dávila Andrade eligió el espacio como lugar de exilio. Hay en su poema un tremendo impulso épico. Sólo que es una épica ahistórica, cósmica, cuyos combatientes no son las ideas ni los hombres, sino los elementos en su recíproca devoración, transfigurados por la capacidad visionaria del poeta. Sólo más tarde, en su crónica épica “Boletín y elegía de las mitas”, Dávila Andrade descenderá a la historia de los hombres, de los vencidos de América.
De entrada, sorprenden y admiran en “Catedral salvaje” la amplitud espacial de la visión y la omnividencia. Al situarse el poeta con libertad soberana en tantas formas del espacio, inclinado sobre el microcosmos, asomado al macrocosmos, dominando como el cóndor las alturas andinas, produce una suerte de vértigo metafísico, ese horror al vacío de los barrocos, horror a ese «Vacío boquiabierto» al que invocará en uno de sus poemas posteriores. Se sitúa antes y después de la Historia simultáneamente, esto es, en el Génesis y en el Apocalipsis. El mundo está en formación:
¡En esta altura, sólo se conservan los diagramas del caos,
en soñolientos reinos, sin calor ni sonido!
¡Aquí, todo vuelve al corpúsculo o al trueno!
¡Dios mismo es sólo una repercusión, cada vez más distante,
en la fuga de los círculos!
(vs. 85-89)
Y la historia es imposible: la geografía la asfixia:
Hombres, estatuas, estandartes, se empinan sólo un instante
en el vertiginoso lecho de esta estrella en orgasmo.
¡Luego los borra una delgada cerradura de légamo!
(vrs. 280-282)
Llama la atención que “Catedral salvaje” comience como un poema del esplendor del universo y termine como un poema de la tiniebla, de la oscuridad prenatal, un canto a la «inconocible esfinge subterránea», aunque en ambos casos, en ambos momentos, con tono exaltante. Es como si el poeta hubiese ido paulatinamente encegueciendo, víctima acaso de sus propias visiones. El poema se mueve en una esfera cósmica: en él no tienen cabida lo social -en consecuencia, queda excluida la poesía conversacional- ni lo histórico -en consecuencia, excluida la austeridad informativa del “Boletín y elegía de las mitas”, por ejemplo, que Dávila publicaría ocho años más tarde, en 1959-. Tampoco tiene cabida lo erótico, en tanto deseo y entrega de un cuerpo a otro cuerpo. Si el erotismo existe aquí es como promiscua entredevoración de las criaturas, como acto de comunión del poeta con el universo, como visión ecuménica del mundo. Es un erotismo entendido también como deseo tanático de aniquilación, de sacrificio, visión que concluye en los cuatro versos finales del poema:
¡Yo, que jugué a la Juventud del Hombre,
alzo esta noche mi cadáver hacia los dioses!
¡Y, mientras cae el rocío sobre el mundo,
atravieso la hoguera de la resurrección!
(vers. 350-353)
Y este espacio de excepción, privilegiado por el poeta como la «cuarta comarca de las cosas» y la «cuarta comarca de la Tierra», adonde «no acude ya jamás el tiempo», no es otra que esa madre terrible, a la vez creadora y destructora, la Naturaleza. Escribió Juan Liscano que
lo que más convencía en César Dávila Andrade era su empecinada voluntad en perseguir un conocimiento que al mismo tiempo le iluminaba y le cegaba… No creo que alcanzó la plenitud y el estado de autoconciencia liberada al cual aspiraba con todo su ser. Más bien padeció la tiranía de esa gran aspiración hasta desangrarse material y simbólicamente en una lucha en que la fatalidad del Destino venció a la bondad de la Providencia. Sus visiones, lejos de liberarlo, lo unían más estrechamente al círculo de las materias maternales [lo más genital de lo terrestre, añado yo, citando a Neruda], a la noche femenina en que erraba, entre dudas punzantes y esperanzas desolladas, sin lograr penetrar en el día»7.
«Tocar lo más genital de lo terrestre» significó, en suma, para Dávila Andrade, ponerse en contacto con las impurezas del planeta y hacerlas resplandecer como el oro barroco de los grandes templos. Todo esto, a pesar de su radical divorcio con el mundo. Como todos los místicos, Dávila Andrade fue un hombre y un poeta para quien el mundo era solo un escalón hacia el conocimiento trascendental, un conocimiento que acabó por enceguecerlo. Era, como Rimbaud, un místico en estado salvaje, es decir, un poeta que buscó la trascendencia a partir del envilecimiento del cuerpo. Pocos poetas han presentado con tal intensidad, como Dávila Andrade en este poema, a la tierra, en el sentido metafórico y tradicional de la “madre tierra” que engendra y nutre a todos los seres para luego recogerlos en su seno. La tierra es un ser femenino que guarda celosamente sus secretos, es hermética y se resiste a cualquier intento exterior (científico o metafísico) de penetración en su enigma. Es irracional por naturaleza. Pero, como escribe Heidegger, este hiato cognoscitivo es, hasta cierto punto, superado por la obra de arte.8 Así pues, escribir “Catedral salvaje” fue, no sólo una invitación desde el caos a contemplar las maravillas del cosmos, sino, al mismo tiempo, edificarse el templo y la pira donde el poeta habría de sacrificarse por sus semejantes. Sacrificarse ¿para qué? Para darse la oportunidad de morir y de legarnos su poema, porque no puede haber poesía sin una previa muerte, la simbólica muerte del poeta, y, finalmente, para darse el privilegio de «atravesar la hoguera de la resurrección».
“CATEDRAL SALVAJE”: EL POEMA, PIEDRA SACRIFICIAL DEL POETA
Para darse una idea de la importancia histórica de la primera parte de esta trilogía en la literatura hispanoamericana conviene considerar el año en que fue publicado, particularmente en relación con “Alturas de Macchu Picchu” (Canto general, 1950) de Pablo Neruda, poema con el que podemos emparentarlo y que ha adquirido, por su difusión e influencia, el estatuto de definidor, de fundador de la poesía telúrica americana moderna. “Alturas de Macchu Picchu” y “Catedral salvaje” son prácticamente contemporáneos entre sí. En la cronología nerudiana elaborada por Hernán Loyola para la Poesía Completa del Círculo de Lectores encontraremos que, antes de que apareciese en el Canto general, “Alturas de Macchu Picchu” se había publicado en 1948 en la colección Archivo de la Palabra de la editorial Iberoamérica de Santiago de Chile, como folleto que acompañaba a los discos de 78 r.p.m. con la voz del autor. En el mismo año, la librería Neira de Santiago publicó el poema en edición de 500 ejemplares exclusiva para suscriptores. Es entonces más probable que Dávila Andrade haya conocido el poema nerudiano en la versión chilena de 1948 que en la mexicana de 1950.
Pero no adelantemos vísperas con la hipótesis de una real influencia de Neruda sobre Dávila. Aunque tal influencia es posible, el espíritu de “Catedral salvaje” ya está presente en “Espacio, me has vencido”, su poema de 1946, que es un canto al espacio (Sudamérica es, para este poeta, más espacio que tiempo; más geografía que historia, y el espacio es concebido como devorador del hombre). Así pues, la publicación de “Catedral Salvaje” sucede en un año a la del poema de Neruda y sólo su insuficiente difusión impidió que adquiriera un reconocimiento análogo al que con justicia se ha ganado “Alturas de Macchu Picchu”.
Dice la segunda estrofa del poema nerudiano:
Alguien que me esperó entre los violines
encontró un mundo como una torre enterrada
hundiendo su espiral más abajo de todas
las hojas de color de ronco azufre:
más abajo, en el oro de la geología,
como una espada envuelta en meteoros,
hundí la mano turbulenta y dulce
en lo más genital de lo terrestre.
Pero, mientras en «Alturas de Machu Picchu» el camino del poeta hacia «lo más genital de lo terrestre» era eso, un camino, un proceso, anticipado por una espera «entre los violines», en “Catedral salvaje” es brusca iluminación y deslumbramiento, consagración del instante. Comparo los inicios de los dos poemas, sólo para entender mejor el poema que me ocupa.
“Alturas de Machu Picchu” comienza así:
Del aire al aire, como una red vacía,
iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo,
Y “Catedral salvaje”:
¡Y vi toda la tierra de Tomebamba, florecida!
¡Sibambe, con sus hoces de azufre, cortando antorchas en la altura!
En el primero es evidente la presencia del tiempo, que se mide en el ritmo del caminar («iba yo entre las calles y la atmósfera»), en llegadas y despedidas. En el segundo estamos afuera del tiempo o, más bien, en un solo tiempo: el fulgor del instante: el verso inicial resume, de entrada, la visión exaltada y apocalíptica que el poeta ecuatoriano tiene de la tierra. Así como lo descrito en el Apocalipsis es contemporáneo de lo narrado en el Génesis, el nacimiento del mundo coincide en Dávila Andrade con su visión apocalíptica. El mundo se está formando en cada verso, y esa formación coincide con su destrucción, su autodevoración. San Juan contó sus revelaciones diciendo «Y vi siete candelabros de oro…», «Vi que un trono estaba erigido en el cielo…», «Y vi un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete sellos…», «Y vi el cordero…», «Y vi siete ángeles con siete trompetas…», «Y vi un caballo blanco…», etc. Se trata de visiones proféticas. Las de Dávila Andrade son visiones poéticas que recrean el nacimiento del mundo y que no se pueden compartir sino con una mezcla de admiración y de pasmo, el miedo de los primitivos a los elementos.
El presente en el poema no llega por el dictado de la palabra divina: es un presente que se conquista. Empieza el poema con el apocalíptico pretérito del verbo ver:
¡Y vi toda la tierra de Tomebamba, florecida!
El tránsito al presente perpetuo en que se instalan las acciones y descripciones del poema entero está marcado por el copretérito:
¡Todo ardía bajo los despedazados cálices del Sol!
Se instala de nuevo en el presente:
Abajo, veo una delgada vicuña mordisquear tus hojas frías (v. 28).
Hace un breve paréntesis en pretérito entre los versos 70-82 (que constituyen, por cierto, la única alusión a la Historia en el poema) y luego regresa al presente de las visiones, de las iluminaciones, presente perpetuo que hace al poema virtualmente inacabable. Como el poema está atravesado por un ansia de absoluto, la escritura mística de Dávila Andrade tiene un alto componente de angustia: la angustia de lo aún no nombrado, razón por la cual la búsqueda de la totalidad se resuelve en una catarata de enumeraciones.
Escribió Valéry que el poema no es sino el desarrollo de una exclamación. “Catedral salvaje” es precisamente el desarrollo de la exclamación inicial. Pero, como opina Guillermo Sucre,
esta visión exaltante de la tierra no se resuelve en la consabida enumeración de los ‘dones’ del trópico, sino que adquiere el movimiento de un ritual espacial lleno de furor y, a la vez, de reverencia […] La interjección, que había sido relegada después del exceso de una poesía romántica, recupera, en Dávila Andrade, el tono, como en Claudel o en Saint-John Perse, del gran recitativo: un lenguaje coral. Pero el recitativo suyo es el de un ser poseso, arrebatado, que hace del drama de una raza no sólo una instancia histórica sino también cósmica. “Catedral salvaje” es un poema sacrificial y a un tiempo purificador […] La resurrección de que se habla al final de este poema tiene un carácter simultáneamente religioso y poético: la transmutación de un yo individual en un yo colectivo»9.
La idea de la exclamación como fundamento del poema nos conduce al delicado tema del yo enunciador lírico. Quien exclama es el poeta, el emisor del poema, el canal encargado de comunicar lo intratextual con lo extratextual. Aparecen entonces dos concepciones del poema lírico: primera, el poema como manifestación de la intimidad, de la emoción, del estado de ánimo del poeta; segunda, el poema como experiencia dramática, como máscara. Pedro Salinas, siguiendo a John Crowe Ransom, sostiene que el poema constituye una experiencia dramática: el poeta, como el actor, se pone, por decirlo así, una máscara, se endosa un disfraz, que es el lenguaje poético10. Helena Beristáin defiende la primera concepción, según la cual el poema es ante todo la manifestación verbal de la intimidad, la emoción, los estados de ánimo de un poeta.
Esto me parece secundario. Hay incontables poemas a la patria, a la madre o a la amada, en los cuales el autor se derrite de emoción amorosa. Sin embargo, esos presuntos poemas casi siempre nos dejan indiferentes a los lectores. Poéticamente, literariamente, no ocurre nada en ellos. Y digo “ocurre” también en el sentido narrativo y teatral del término. La intensidad de la emoción no garantiza una conquista poética. Por ello me parece más acertada la concepción de Salinas. La primera no es sino una variante de la función expresiva del lenguaje. No nos dice mucho de la especificidad de la poesía. No se sitúa a suficiente distancia del sujeto de la emoción. Por eso creo que el poema es ante todo una invención verbal, una construcción –y en tal sentido un símbolo: un disfraz y una máscara- y una ficción. El poeta lírico no expresa sus emociones a secas, sino que se sirve de ficciones poéticas, de construcciones simbólicas que expresan su intimidad y la hacen objetiva. Antonio Machado, por ejemplo, recrea o inventa –es lo mismo en este caso- los vastos campos de Castilla, los atardeceres, las fuentes de los íntimos parques para expresar su mundo interior. Borges requiere de toda una parafernalia simbólica para expresar el suyo y hacer objetivas sus emociones: los íntimos patios y calles de Buenos Aires, los laberintos, la ceguera, el otro yo, los otros poetas, el tiempo. Villaurrutia tiene su mundo fantasmal de espejos, de calles desiertas, de tumbas y símbolos de muerte. Carrera Andrade vierte su intimidad a través de un mundo objetual de paisajes, viñetas y cosas pequeñas invadidas por la luz. Aun en los poetas clásicos del Siglo de oro español podemos advertir este enmascaramiento del poeta en lo ficcional: Garcilaso, con sus aguas cristalinas, delicados pastores que se lamentan por amores perdidos. Góngora, con sus fábulas mitológicas y peregrinos errantes. Todos ellos, y muchos más, son inventores de mundos poéticos, arquitectos, constructores de “cosas” poéticas (de ahí la objetividad a que me refiero).
Por otra parte, puede desprenderse toda una teoría acerca de la identidad del poeta a partir de una carta de John Keats11 en la que afirma que el Poeta es la menos poética de las criaturas porque carece de Identidad, condición que lo obliga a buscarse una, y ocupar algún otro cuerpo, el del cuerpo cantado en el poema: la luna, el sol, el mar, los hombres y las mujeres. De este modo, su “Oda a un ruiseñor”, por ejemplo, es la búsqueda apasionada, dramática e imposible de una usurpación: la voz del pájaro por la voz del poeta. El mismo poeta nos recuerda que tal usurpación sólo es posible por un embuste de la fantasía y por un corto tiempo, el tiempo del poema o, más exactamente, el tiempo de lectura del poema.
En el caso de “Catedral salvaje”, la intimidad del poeta se objetiviza y se vierte por el lenguaje, que refleja la visión geológica, imaginativa, casi mística, de un trópico atravesado por la cordillera de los Andes. Se trata de un poema donde la exaltación del poeta no sólo hace más plástica la visión, sino que permite que la identidad del poeta parezca fundirse con ella.
¿Qué significa la autoinmolación del poeta en el poema? Significa, no sólo ceder la palabra a la Palabra -acto sacrificial- sino, en el caso de Dávila Andrade, dejarse destruir por la visión; enceguecer, como los místicos, después de haber visto. Pero el acto de ceder la palabra a la Palabra -el poeta a la Poesía y la Naturaleza- sólo puede ser sacrificial cuando queda abolida la posibilidad de hablar en primera persona, cosa que en “Catedral salvaje” no ocurre en forma manifiesta.
Aunque el yo está siempre presente responsabilizándose de sus visiones, éstas son tan poderosas, que el yo del poeta queda reducido al papel de mero cronista de sus visiones, papel que también le confiere el carácter sacrificial que he invocado. Ahora bien, si el yo poético es de por sí conflictivo, de no fácil elucidación en cualquier poema, con mayor razón lo será en un poema de índole visionaria como “Catedral salvaje”, donde el yo es creador, receptor, agente y víctima de las visiones. «Nosotros, los sudamericanos», escribió Dávila Andrade, «no somos únicamente habitantes de una tierra, sino sus poseídos y embrujados, pero al mismo tiempo sus intérpretes y -por la paz- sus poseedores»12. En suma, tres son las acciones del poeta en “Catedral salvaje”: ver (y enumerar lo que ve), morir y resucitar en el poema, en el altar de la catedral, el lugar de las ofrendas. Todo lo demás es ya dominio absoluto de la visión sobre el poeta, omnipresencia de la tierra sacralizada, ceguera del vidente.
No sólo el poeta sino cada criatura hace ofrendas al Creador:
¡El cóndor y la moscarda mínima ofrecen diariamente
sus huevos grises y sus cenizas voladoras al Altísimo!
¡Quebrantan, roen, lamen y esmaltan el cadáver del amo,
las alimañas, las flores sedientas, las corolas carnívoras,
las mariposas vagabundas, las orquídeas de la fornicación!
(vs. 271-275)
Se trata de un Amo que también se inmola (se disuelve) en la Naturaleza para nutrir y ser nutrido: un canibalismo universal: todos comen de todos y ese alimento es consagrado en una catedral, a la vez salvaje y sagrada (sacrificio y sagrado se encuentran semánticamente a través de la palabra latina sacer: consagrar, dedicar a una divinidad).
He inventariado en el poema más de veinte acciones alusivas a la devoración: mordisquear, morder, comer, devorar, masticar, ofrecer viandas, tragar, roer, lamer, adobar, etc. Todas las criaturas se ofrecen en sacrificio para ser devoradas por otras: todas se nutren de todas en esta catedral a la que el poeta llama «Horno salvaje de todas las especies» (v. 303):
¡Sobre la piedra ardiente, trasmútalos, Horno Salvaje,
en tu infinita borrachera seca, que mata y glorifica! (vs. 314-315)
Esta catedral salvaje, la naturaleza toda, es un horno donde se cuecen todas las especies para ser devoradas por otras. Porque no sólo perecen. En la devoración universal hay un ritual de sacrificio: siempre muere un ser para que otro viva. Enfocada esta devoración desde la hospitalidad religiosa, se convierte en un misterio: el de la transubstanciación («trasmútalos, Horno Salvaje»). Por ello todas las imágenes del poema aparecen representadas en acción dentro de un marco sacro: la idea y la imagen de la catedral, edificio supremo del rito religioso. No es aventurado afirmar que quien preside esta marcha de las criaturas hacia la muerte y la resurrección es el propio poeta, devorado simbólicamente por el poema, inmolado simbólicamente en él y resucitado en él. “Catedral salvaje” es un himno, un canto solemne y, como la plegaria, un acto de comunión con el universo.
Es un gran poema neobarroco: parece tener horror al vacío: todo es en él presencia que se devora a sí misma. Las exclamaciones se suceden incansables, en una serie de variaciones. Dávila Andrade talla figuras en la piedra de la lengua; paciente orfebre, engasta imágenes poderosas en una catedral verbal edificada a los Andes y el trópico ecuatorianos. Tal es la aparente materia del poema. Pero en el fondo hay otro sacrificio: la renuncia a lo cotidiano para asistir a la Creación del mundo, a lo universal. De ahí que sea justa la observación de Diego Araujo en el sentido de que César Dávila Andrade se sustrajo del tiempo para buscar en el espacio su lugar de exilio13. Las dimensiones temporales, históricas, no existen en su poema. Sólo hay una breve alusión a la llegada de los conquistadores, entre los versos 70 y 82. La relación de Dávila Andrade con el espacio es ambigua: el espacio absoluto fue para él a la vez una inspiración y una liberación, por una parte, así como un abismo y un laberinto (una selva de presencias) por otra: de ahí esa mezcla de culto reverencial y de espanto.
El procedimiento es enumerativo: las visiones se suceden caudalosamente, por yuxtaposición; la enumeración es caótica; el ritmo, impetuoso, vehemente y torrencial; las imágenes, alucinantes, poderosas e insólitas, propias de un visionario; el verso -casi versículo-, extenso, de amplia respiración; la impresión general, cataclísmica.
Leer “Catedral salvaje” es asistir a un prodigioso espectáculo de la Naturaleza -al parto del mundo-, a un volcán en erupción, como si las cadenas que sujetaban al lenguaje en su contención y equilibrio se rompiesen y diesen lugar a un incontenible desencadenamiento de palabras que van forjando, en su estrépito, en su caída, una catedral poética. Es, en suma, acercarse a la intransigencia de lo salvaje, a la visión original de lo primigenio y único. Cada verso estalla como escape de magma por el cráter de un volcán. Al enfriarse rápidamente, la lava no se solidifica en la forma “clásica” de la roca eruptiva, sino que adopta una forma vítrea sin cristalizar. Semejante a esta estructura vítrea del mundo natural es la catedral salvaje que se configura en este poema. La naturaleza volcánica del paisaje descrito por Dávila Andrade da lugar a un ritmo impetuoso, vehemente: “Mi vehemencia me despuebla de toda igualdad!» (v. 62) escribe, para subrayar esta incontinencia, este furor báquico de las palabras.
Aunque prácticamente cada uno de los 353 versos del poema constituye una exclamación, lo rescatan de la grandilocuencia y de la monotonía la vitalidad de las descripciones y su gran fuerza imaginativa. Cada verso tiene vida propia: constituye una acción completa, con un sujeto inesperado, distinto del anterior y del que sigue, con un verbo nuevo y novedoso, casi siempre sonoro y restallante: el mundo está naciendo en cada verso. Y por otro, la insólita fuerza, originalidad y belleza de las metáforas:
¡Todo ardía bajo los despedazados cálices del sol! (v. 7)
¡La uña del comején tiene la fosa en que se hospeda la basílica! (v. 31)
¡Los truenos saltan sobre una inmensa pata de candelabro! (v. 48)
¡El rayo deshojado lame la arteria rota del discóbolo! (v. 105)
¡La oscuridad revienta como un odre de vísceras e imanes! (v. 334)
Es una suntuosidad verbal llena de tensión, plutonismo y misticismo que, según Lezama, caracterizan al barroco americano14. Parece, de entrada, difícil conjuntar lo volcánico con lo místico. Sin embargo, en Dávila Andrade los dos términos coexisten en virtud de su misticismo panteísta. Lo que el poeta ve no son imágenes del más allá, visiones celestiales, como las de San Juan en Patmos, sino la tierra misma, acaso una tierra divinizada, transfigurada por una poderosa fantasía poética. Más adelante, esta tierra transfigurada se irá disolviendo, irá convirtiéndose en un hueco, un vacío, ese “Vacío boquiabierto” del que hablará en uno de sus últimos poemas. En otras palabras, esa totalidad terrestre, ese Todo tan cargado de presencias se irá vaciando progresivamente en una poesía cada vez más austera y escueta, hasta convertirse en un cero, en un gran Hueco, un Gran Todo en Polvo. El salto que Dávila Andrade da es, en suma, del materialismo (un materialismo sui generis, el de la materia divinizada) al nihilismo (detrás de la materia no hay nada, sólo un cero, un vacío boquiabierto).
Hay algo muy primitivo en Dávila Andrade: ese culto (y temor) por las fuerzas desencadenadas de la naturaleza a las que acaba divinizando, y al divinizarlas, entra en estados frenéticos. En virtud de ese frenesí y esa tensión, no hay aquí pura retórica, hipertrofia del lenguaje, grandilocuencia ni verbalismo decorativo. Como en toda gran pieza barroca, lo que hay es horror al vacío: todo es ansiedad por colmar el espacio físico, todo es presencia que se entredevora o se autoconsume. Es el canibalismo de la Naturaleza que se traduce en un canibalismo de las palabras: toda imagen poética parece aniquilar a la precedente. Al margen del tiempo, Dávila Andrade eligió el espacio como lugar de exilio. Hay en su poema un tremendo impulso épico. Sólo que es una épica ahistórica, cósmica, cuyos combatientes no son las ideas ni los hombres, sino los elementos en su recíproca devoración, transfigurados por la capacidad visionaria del poeta. Sólo más tarde, en su crónica épica “Boletín y elegía de las mitas”, Dávila Andrade descenderá a la historia de los hombres, de los vencidos de América.
De entrada, sorprenden y admiran en “Catedral salvaje” la amplitud espacial de la visión y la omnividencia. Al situarse el poeta con libertad soberana en tantas formas del espacio, inclinado sobre el microcosmos, asomado al macrocosmos, dominando como el cóndor las alturas andinas, produce una suerte de vértigo metafísico, ese horror al vacío de los barrocos, horror a ese «Vacío boquiabierto» al que invocará en uno de sus poemas posteriores. Se sitúa antes y después de la Historia simultáneamente, esto es, en el Génesis y en el Apocalipsis. El mundo está en formación:
¡En esta altura, sólo se conservan los diagramas del caos,
en soñolientos reinos, sin calor ni sonido!
¡Aquí, todo vuelve al corpúsculo o al trueno!
¡Dios mismo es sólo una repercusión, cada vez más distante,
en la fuga de los círculos!
(vs. 85-89)
Y la historia es imposible: la geografía la asfixia:
Hombres, estatuas, estandartes, se empinan sólo un instante
en el vertiginoso lecho de esta estrella en orgasmo.
¡Luego los borra una delgada cerradura de légamo!
(vrs. 280-282)
Llama la atención que “Catedral salvaje” comience como un poema del esplendor del universo y termine como un poema de la tiniebla, de la oscuridad prenatal, un canto a la «inconocible esfinge subterránea», aunque en ambos casos, en ambos momentos, con tono exaltante. Es como si el poeta hubiese ido paulatinamente encegueciendo, víctima acaso de sus propias visiones. El poema se mueve en una esfera cósmica: en él no tienen cabida lo social -en consecuencia, queda excluida la poesía conversacional- ni lo histórico -en consecuencia, excluida la austeridad informativa del “Boletín y elegía de las mitas”, por ejemplo, que Dávila publicaría ocho años más tarde, en 1959-. Tampoco tiene cabida lo erótico, en tanto deseo y entrega de un cuerpo a otro cuerpo. Si el erotismo existe aquí es como promiscua entredevoración de las criaturas, como acto de comunión del poeta con el universo, como visión ecuménica del mundo. Es un erotismo entendido también como deseo tanático de aniquilación, de sacrificio, visión que concluye en los cuatro versos finales del poema:
¡Yo, que jugué a la Juventud del Hombre,
alzo esta noche mi cadáver hacia los dioses!
¡Y, mientras cae el rocío sobre el mundo,
atravieso la hoguera de la resurrección!
(vers. 350-353)
Y este espacio de excepción, privilegiado por el poeta como la «cuarta comarca de las cosas» y la «cuarta comarca de la Tierra», adonde «no acude ya jamás el tiempo», no es otra que esa madre terrible, a la vez creadora y destructora, la Naturaleza. Escribió Juan Liscano que
lo que más convencía en César Dávila Andrade era su empecinada voluntad en perseguir un conocimiento que al mismo tiempo le iluminaba y le cegaba… No creo que alcanzó la plenitud y el estado de autoconciencia liberada al cual aspiraba con todo su ser. Más bien padeció la tiranía de esa gran aspiración hasta desangrarse material y simbólicamente en una lucha en que la fatalidad del Destino venció a la bondad de la Providencia. Sus visiones, lejos de liberarlo, lo unían más estrechamente al círculo de las materias maternales [lo más genital de lo terrestre, añado yo, citando a Neruda], a la noche femenina en que erraba, entre dudas punzantes y esperanzas desolladas, sin lograr penetrar en el día»15.
«Tocar lo más genital de lo terrestre» significó, en suma, para Dávila Andrade, ponerse en contacto con las impurezas del planeta y hacerlas resplandecer como el oro barroco de los grandes templos. Todo esto, a pesar de su radical divorcio con el mundo. Como todos los místicos, Dávila Andrade fue un hombre y un poeta para quien el mundo era solo un escalón hacia el conocimiento trascendental, un conocimiento que acabó por enceguecerlo. Era, como Rimbaud, un místico en estado salvaje, es decir, un poeta que buscó la trascendencia a partir del envilecimiento del cuerpo. Pocos poetas han presentado con tal intensidad, como Dávila Andrade en este poema, a la tierra, en el sentido metafórico y tradicional de la “madre tierra” que engendra y nutre a todos los seres para luego recogerlos en su seno. La tierra es un ser femenino que guarda celosamente sus secretos, es hermética y se resiste a cualquier intento exterior (científico o metafísico) de penetración en su enigma. Es irracional por naturaleza. Pero, como escribe Heidegger, este hiato cognoscitivo es, hasta cierto punto, superado por la obra de arte.16 Así pues, escribir “Catedral salvaje” fue, no sólo una invitación desde el caos a contemplar las maravillas del cosmos, sino, al mismo tiempo, edificarse el templo y la pira donde el poeta habría de sacrificarse por sus semejantes. Sacrificarse ¿para qué? Para darse la oportunidad de morir y de legarnos su poema, porque no puede haber poesía sin una previa muerte, la simbólica muerte del poeta, y, finalmente, para darse el privilegio de «atravesar la hoguera de la resurrección».
1 Guillermo Sucre. La máscara, la transparencia. México, Fondo de Cultura Económica, 1985. pp. 274-275.
2 Helena Beristáin. Análisis e interpretación del poema lírico. pp. 54-56.
3 cf. John Keats, Carta a George y Georgiana Keats, 26 de octubre de 1818. Selected Poems andLetters.
p. 87.
4 César Dávila Andrade. «Chile, temblor de cielo», en Obras Completas II: Relato. Cuenca (Ecuador), Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Banco Central del Ecuador, 1984. p. 528.
5 Diego Araujo Sánchez. «César Dávila Andrade: el dolor más antiguo de la tierra», en Agora No. 8. Quito, enero 1968. pp. 23-44.
6 José Lezama Lima. La expresión americana. pp. 46-47.
7 Juan Liscano. «El solitario de la gran obra», en Zona Franca No. 45. Caracas, mayo 1967. pp. 6-7.
8 Martin Heidegger. Arte y poesía, p. 111
9 Guillermo Sucre. La máscara, la transparencia. pp. 274-275.
10 Helena Beristáin. Análisis e interpretación del poema lírico. pp. 54-56.
11 cf. John Keats, Carta a George y Georgiana Keats, 26 de octubre de 1818. Selected Poems andLetters.
p. 87.
12 César Dávila Andrade. «Chile, temblor de cielo», en Obras Completas II: Relato. Cuenca (Ecuador), Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Banco Central del Ecuador, 1984. p. 528.
13 Diego Araujo Sánchez. «César Dávila Andrade: el dolor más antiguo de la tierra», en Agora No. 8. Quito, enero 1968. pp. 23-44.
14 José Lezama Lima. La expresión americana. pp. 46-47.
15 Juan Liscano. «El solitario de la gran obra», en Zona Franca No. 45. Caracas, mayo 1967. pp. 6-7.
16 Martin Heidegger. Arte y poesía, p. 111

Deja un comentario